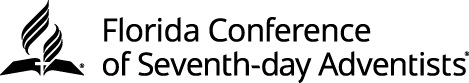Sábado, agosto 9 – 1 Juan 2, 3
1. ¿Cómo podemos saber si verdaderamente conocemos a Dios? (1 Juan 2:3-6)
2. ¿Qué significa ser “hijos de Dios” y cómo debe reflejarse esa identidad en nuestra conducta diaria? (1 Juan 3:1-3)
3. ¿Cómo demuestra un creyente genuino el amor hacia sus hermanos en la fe? (1 Juan 3:14-18)
En 1 Juan 2 y 3, el apóstol Juan presenta una visión clara de la vida cristiana auténtica. Su estilo pastoral, directo y lleno de ternura, nos confronta con una verdad esencial: no basta con profesar fe en Cristo, hay que vivir como Él vivió.
En el capítulo 2, Juan nos ofrece una de las señales más evidentes de una relación real con Dios: la obediencia. “El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso” (v.4). Esta afirmación no deja espacio para una fe superficial o meramente intelectual. La verdadera comunión con Dios produce un cambio en el comportamiento. Pero no se trata de una obediencia forzada, sino del resultado natural de un corazón que ha sido transformado por el amor de Dios.
Juan también presenta a Jesucristo como nuestro abogado ante el Padre (v.1), lo que significa que cuando pecamos, no estamos desamparados. Cristo intercede por nosotros, y su sacrificio es la propiciación por nuestros pecados (v.2). “Cristo se entregó a sí mismo como sacrificio por la penalidad del pecado.
No lo hizo para apaciguar un Dios airado sino porque tanto la Justicia como la misericordia de Dios deben mantenerse.”(Biblia de Estudio Andrews, 1 Juan 2:2) Esta es una verdad gloriosa: no somos salvos por nuestra obediencia, sino por su gracia; sin embargo, esa gracia nos lleva a vivir en obediencia.
Más adelante, Juan aborda el mandato del amor fraternal. Amar a nuestros hermanos no es una opción, es evidencia de que caminamos en la luz (v.9-11). Aquí se manifiesta la ética del Reino: no se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir en amor activo y sincero.
El capítulo 3 profundiza aún más en nuestra identidad como hijos de Dios: “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios” (v.1). Esta identidad es un regalo inmerecido, y debe producir en nosotros un anhelo de pureza. “Todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo” (v.3). La esperanza del regreso de Cristo nos llama a vivir con propósito y santidad.
Una sección poderosa de este capítulo es la que habla del contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo (v.10). Juan no está diciendo que el creyente nunca peca, sino que no vive practicando el pecado como un estilo de vida (v.6-9). La diferencia está en el corazón transformado: el hijo de Dios no solo evita el pecado, sino que ama a su hermano.
Juan ilustra este punto usando el ejemplo de Caín (v.12), cuya falta de amor lo llevó al asesinato. A diferencia de Caín, los creyentes deben amar “no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad” (v.18). Amar es actuar. Es compartir, perdonar, levantar al caído. El amor no es solo un sentimiento; es una decisión constante de imitar a Cristo.
1 Juan 2 y 3 nos llaman a vivir una vida coherente con nuestra fe. Nos desafían a amar con autenticidad, a obedecer con gozo, y a identificarnos cada día como hijos del Padre celestial. No se trata de perfección, sino de dirección. Quien vive en Cristo reflejará su carácter.
En tiempos donde muchos proclaman conocer a Dios sin seguir sus caminos, este mensaje de Juan resuena con urgencia. Nuestra vida debe ser una carta abierta del evangelio viviente. Que al vernos, otros puedan decir: “Ellos han estado con Jesús”.
Esta es mi oración: Señor, gracias por el privilegio de ser llamado tu hijo. Enséñame a amarte con obediencia sincera y a amar a mis hermanos con actos concretos de compasión. Haz que mi vida sea un reflejo de tu carácter. Amén.”